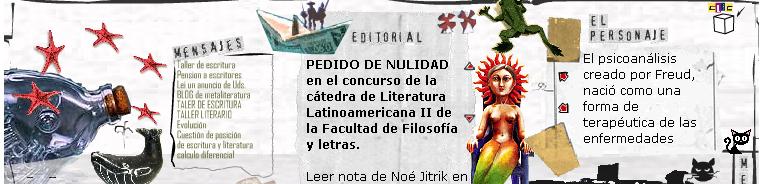Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... Yo no sé!
César Vallejo
Obra que asume el límite intangible entre géneros, material de ficción, tejido discontinuo entre vida, ensayo, autobiografía, epístola, documental, historia, geografías; instante pregnante que no reconoce amos en la memoria y que conjugarán sus amarras en el arte; hay imágenes, el tiempo las ha estatizado en el espacio, pero no han dejado de extenderse en el devenir.
Asistimos a la representación de un diario íntimo; al fin y al cabo el diario, la bitácora del escribiente no dialoga solamente consigo mismo, sino con los otros; en el caso con el público, con el escenógrafo, guionista, apuntador, utilero; Maurice Blanchot dice que el diario sella un pacto con el calendario; 22 de agosto fija los demonios personales, provoca e inspira, bajo la intercesión de situaciones de impacto histórico.
El hilo conductor de esta obra, profunda, profusa, es la voz de los artistas de la música, del teatro; el arte del decir, poemas, señales que nos dejan para exponer el pasado, las heridas del presente, la tradición oral en palabras; el relato de la tristeza con la sonrisa del que expone lo que pudieron expresar los testimonios, la autobiografía del artista, y a su vez, el flaneur entre textos; Kafka, César Vallejo, Mercedes Sosa, Spinetta, Juan Baglietto, Piero, poetas, poemas, “Heraldos”, vates de la realidad, rompientes que van y vienen en las épocas aciagas; tapiz en un mapa temporal, sin contornos, reposición de un mosaico de incidentes, mestizaje de poemas, manifestación de Todas las sangres, como la novela de José María Arguedas, historias compuestas que enhebran la sustancia de la palabra.
Particularmente ingenioso el andamio, dúctil para convertirse en diferentes elementos que dan cuenta del espacio de representación, tribuna de arengas acorde a las sombras proyectadas en la misma pantalla con que comienza la obra –proyección de alocución de Norman Briski–, recitales; la cárcel para Cesar Vallejo, cama eléctrica de neuropsiquiátrico. Imágenes de siluetas que tenemos incorporadas en el imaginario, detención de personas, presencias, obras de arte pictóricas, personaje con poncho cargando un cajón –o como el campesino de Diego Rivera cargando guajolotes–, la cruz de América latina, la muerte, la desgracia; y los gestos del actor, el saludo hitleriano, la danza, los personajes se crecen en las diferentes formas del despliegue del cuerpo, cada transición de textos me hizo pensar en Elías Canetti: quien yace es otro; el artista está vivo, en el escenario, en este momento, en el receptor, en la cesión de la historia, el sobreviviente que se convierte en memoria activa.
Un diario es hablar sin interrupciones, o como el guión en una obra, los personajes están limitados por sus líneas y las de los otros personajes; este hecho se transgrede en esta obra y construye un procedimiento macedoniano. A Macedonio le interesaba que el lector supiera que se está leyendo literatura, una construcción de mundo; en esta obra al actor, al narrador, le interesa que el espectador sepa que está viendo una obra, el apuntador, iluminista, escenógrafo, invade la representación: la realidad se entromete en la ficción.
Obra con dos actores, diversos roles, exponen la política y el contexto a través de las palabras de pasajes de diferentes épocas, al terrorismo de estado y a los discursos que intentan ser monovalentes y borrar la huella, la reversión de ideologías y tan carnalmente de este tiempo que asusta.
La interpretación de Mercedes Sosa, Canción a Mi hermano Miguel, del poema que César Vallejo escribe a su hermano, ofrece una pista sobre el título de la obra: Miguel, hermano mayor de César, muere un 22 de agosto, misma fecha de la fuga de Trelew, presos políticos, y estreno de una obra de teatro, donde el actor, adolescente, hace su debut, teatro para jóvenes, un momento fundante, los años se desdibujan en el pliegue de la evocación.
Los actores, padre e hijo, fechas que los relacionan, homenaje al oficio en común; especialmente inquietantes textos de Cartas a mi padre, y de la Metamorfosis, de Kafka; hay carteles en el escenario; la palabra: MistKafer , escarabajo; aunque no en la obra de Kafka, ni en ésta se diga que es un escarabajo –se dice insecto y se recita traducido del Alemán–, pero se hace hincapié en separar las palabras: Mist-Kafer, maldición-escarabajo. También la palabra Trilce, el poemario de César Vallejo, aunque lo refieren como un juego de palabras, no tiene significado más que el de título del maravilloso poemario; me gusta la definición del escritor, poeta, Marco Martos, peruano; el libro se firmaría como César Perú, derivó en César Trujillo, que son las letras: te, ere, i, ele, ce; en ocasiones más recientes, tri, de triste; poética de la melancolía, de la desesperación, del amor, elementos que la obra extrajo de la poética suculenta y vibrante de Vallejo; el actor dirá “tres tristes tigres”; Anatole France dijo: tres, tres, tres, tris, tris, tris –, la polisemia coincide con la intención de la “obra total”, en el sentido abarcador y no de límite, con la contradicción de una palabra que significa sutileza, brevedad, imperceptible, tris: porción pequeña de tiempo o de lugar, causa u ocasión levísima; poca cosa, casi nada; golpe ligero que produce un sonido ligero; leve sonido de una cosa delicada al quebrarse; en peligro inminente, todas oxímoron de la monumental obra–, César Vallejo parece poder expresar las vicisitudes complejas de realidad, la poesía, el lenguaje superior que ningún otro alcanza.
«Yo no sé», frase que ya tiene dueño: César Vallejo, el mejor poeta del siglo XX, en la voz y personalidad de este hecho artístico en curso, neutralizar el mortal olvido, a golpes –a un tris– de poesía, de recuerdos, exhibir el gesto: actúo para que me vean – parafraseando a André Gide: escribo para que me lean–, para que escuchen mi testimonio del testimonio de artistas, poetas; la escritura el oficio de la evocación; el teatro, el oficio de la representación.
En esta obra el pasado, el exterior, la platea, conforman un contexto, al que quiero sumar el programa de la obra: en el reverso, podrá verse el cuadro de Los comedores de papa, de Vincent Van Gogh, se lo describe como tristeza y desolación en las miradas, “pinté las cinco figuras en colores tierra, algo así como el color de una papa muy polvorienta, sin pelar…”; lo que formará un sistema con los colores del vestuario, zapatos, elementos, de la obra, así como la descripción de lo que comía Vallejo en París, en la miseria, papa cruda –una ironía proviniendo de Perú, el país con la mayor variedad y riqueza de éste tubérculo–, ironías que el actor, personaje, señala y marca sincopada intensidad; Simónides, según Plutarco, expresó: la pintura es poesía muda, y la poesía pintura que habla, la dramaturgia neutraliza los límites convirtiendo el espacio en tiempo y al revés, potenciándose entre sí.
Agudo y conmovedor testimonio que deja mucho por reflexionar.
FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA
Autoría: Sabatino Cacho Palma
Actúan: Lautaro Palma, Sabatino Cacho Palma
Vestuario: Lorena Salvaggio
Escenografía: Néstor Aliani
Video: Juan Carlos Frillocchi
Fotografía: Martín Aguaisol
Entrenamiento vocal: Temis Parola
Asistencia de dirección: Néstor Aliani
Producción ejecutiva: Adriana Yasky
Dirección: Ale Casavalle
Duración:65 minutos
Clasificaciones: Teatro, Presencial, Adultos
TEATRO EL EXTRANJERO
Valentín
Gómez 3378. Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
Teléfonos:
39801147
Web: http://www.teatroelextranjero.com
Entrada:
$ 3.500,00 - Domingo - 20:00 hs - Hasta el 17/09/2023